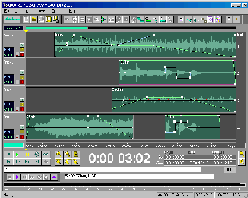Lentamente vuelvo del aturdimiento de estos últimos días y me quedo recordando entre ustedes unas palabras de José Balza en Un Orinoco fantasma: «Lentamente vuelvo del aturdimiento y descubro que estoy en una especie de sala inmensa: en ella se acumulan —por momentos en orden, como capas gaseosas — los materiales del sueño. Estoy en el depósito de los sueños de todos».
Ahora estoy en una sala inmensa de Caracas en la que se acumulan los sueños de todos y yo me dispongo a contarles que en la madrugada del 18 de septiembre de 1993 visité Caracas por vez primera y llegué fatigado por el vuelo transoceánico, llegué muy cansado al Hotel Ávila y, al entrar en el cuarto que daba al exuberante jardín, yo estaba convencido de que me quedaría dormido enseguida. Pero no fue así. Yo no sabía que iba a necesitar un periodo de adaptación antes de poder servirme integrado en la nueva realidad que me acogía.
Al entrar en el cuarto y salir a la terraza, se disparó de pronto la alarma antirrobos de un coche. Su sonido era suave pero tenaz, divertido pero obsesivo. Me di cuenta de que, pese al cansancio acumulado, no me sería fácil dormir. Nervioso, insomne. Di vueltas por el cuarto y luego salí al pasillo de aquella primera planta del hotel y anduve arriba y abajo largo rato. Fue terrible. Cuando regresé al cuarto, la alarma —como el dinosaurio de Monterroso— seguía allí. Llegué a plantearme si bajaba a recepción y les pedía que hicieran algo para silenciar aquella suave pero obsesiva alarma. Y de pronto, al salir una vez más desesperado a la terraza que daba al jardín, descubrí de pronto que no se trataba de la alarma de un coche, sino de un pájaro, de un pájaro tropical y solitario que cantaba en la madrugada de Caracas. Saber que todo había sido una falsa alarma, saber que era un pájaro —en ningún momento lo vi, pero quise creer que era un pájaro— me tranquilizó tanto que poco después quedé feliz y profundamente dormido.

Ese pájaro del Hotel Ávila me recuerda esta noche al pájaro solitario que protagoniza La danza del jaguar, un libro de Ednodio Quintero. Y también me recuerda esa cita de San Juan de la Cruz que encabeza ese libro y en la que el poeta español habla de las cinco condiciones del pájaro solitario: Que va a lo más alto, que no sufre mes sea de su naturaleza, que pone el pico al aire, que no tiene determinado color, que canta suavemente.
Hay un segundo jardín y está en Coyoacán, en la ciudad de México. Acudo a él en una noche parecida a esta, voy en compañía de mi amigo Christopher. Vamos a asistir a una lectura de poemas de William Carlos Williams a cargo de Octavio Paz. Se hace un gran silencio cuando comienza a leer el poeta, un silencio tan hondo que hasta puede oírse cómo avanza la noche. El primer poema que lee Paz es Compañero del ave, que se diría —le digo bromeando a Christopher— que me está evocando a mí en compañía de un pájaro solitario que entreví en una madrugada venezolana. Pero hay bromas que se vuelven serias. El segundo poema, Todos los días, parece insistir en ese recuerdo del Hotel Ávila: «Todos los días, al salir en busca del coche,/ paso por un jardín...»
En cualquier caso, el poema decisivo aún está por llegar, el poema inolvidable llega cuando Paz lee El descenso:
El descenso seduce/ como sedujo el ascenso [...]
Nunca la derrota es solo derrota, pues
el mundo que abre es siempre un paraje
antes
insospechado. Un
mundo perdido,/
un mundo insospechado,
despliega, seductor, nuevos parajes
y nunca es tan blanca la blancura (perdida) como
en el recuerdo.
En el origen de El viaje vertical está ese jardín de Coyoacán en el que, riendo de una manera infinitamente seria, evoco ese otro jardín, el de Caracas, poco antes de ir sin saberlo al encuentro de un mundo que había perdido, ese mundo insospechado que Paz despliega en la noche mexicana, despliega seductor, mostrándome nuevas vistas y parajes para un libro mío por venir, para un libro —desciende verticalmente en aquel momento tanto la idea como el motor de la futura novela— que hablará de la vejez, de las fascinantes perspectivas que pueden verse a la hora del descenso, del descenso en la vida.

Hay un tercer jardín y se halla en la cumbre de una montaña de la isla portuguesa de Madeira. A esa isla acudo pocas semanas después de mi incursión en el jardín mexicano, acudo a Madeira con el motor y la idea de la futura novela, cuyo título provisional es El descenso, pero todavía sin la trama ni los personajes que se exigen desde siempre a cualquier novela, a cualquier depósito de los sueños de todos. Estoy en ese jardín en la cumbre, en lo alto de Madeira, y desde allí contemplo la extraordinaria belleza de la isla. Pasa un pájaro. Pasa como una exhalación. Y yo, sin duda impresionado por la gran belleza de la isla, le hago esta pregunta a la persona que me acompaña, una joven nacida en la isla: «¿Hay movimientos independientes en Madeira?».
Es absurdo que haya preguntado esto. Ya en el mismo instante de formular la cuestión, me doy cuenta de que es muy raro que esa pregunta la haya hecho yo. Porque una pregunta de este estilo, realizada ante la isla, habría sido mucho más lógica que la hubiera hecho mi padre, por ejemplo. Mi padre, que no está en la isla, que está en Barcelona. Mi padre, que es nacionalista catalán. Mi padre, que hace años que se niega a viajar y en el que sin duda he pensado cuando he formulado la pregunta y sin darme cuenta me he hecho pasar por él —hasta creo que he imitado su voz—, movido posiblemente por el deseo de que estuviera allí conmigo y, como yo, se sintiera conmovido por la belleza de la isla y comprendiera que es bueno viajar, que es bueno —como decía Pessoa— viajar y perder países, perderlos todos, perder tu propio país, perder hasta tu identidad o como mínimo, ironizar sobre el deseo maniático de identidad, volverse menos neurótico y aceptar el hecho de que la vida es siempre un mestizaje. Cada uno de nosotros tiene dos padres y no uno solo. Y además cuatro abuelos. Somos como en el título de la novela de José María Arguedas, un producto de «todas las sangres».
Porque veo la vida como un mestizaje me fascina, por ejemplo, la música multiétnica de Manu Chao. Y a veces en conversaciones con los amigos enlazo la libertad mestiza de esos ritmos musicales con un posible futuro de la novela que, en mi opinión, será multirracial o no será, no será nada, solo letra muerta, solo un obsceno jugar —que diría Gombrowicz— a la grandeza y celebridad de un modo casero, «ese simpático ruido fabricado antaño por la condescendiente prensa y la inmadura crítica, ignorante de las verdaderas proporciones de los fenómenos, todo ese proceso de hinchar artificialmente a los candidatos al título de escritor nacional».

Hay que ir hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo, una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio, y el ritmo borre esa frontera. De un tiempo a esta parte, yo quiero ser extranjero siempre. De un tiempo a esta parte, creo que cada vez más la literatura trasciende las fronteras nacionales para hacer revelaciones profundas sobre la universalidad de la naturaleza humana.
Como dice Gao Xinjian, la literatura trasciende la ideología, las fronteras nacionales y las conciencias raciales. Y ello se debe a que la condición existencial del hombre es superior a cualesquiera teorías o especulaciones sobre la vida. La literatura es una observación universal que abarca los dilemas de la existencia humana, y nada es tabú. Si algo lo es, se debe a que viene impuesto del exterior: la política, la sociedad, la ética y las costumbres pretenden recortar la fuerza singular de la escritura. Pero hay buenos motivos para el optimismo. La literatura no solo no tiende a desaparecer sino que avanza con estimulantes conquistas de libertad. La novela, por ejemplo, no solo no ha muerto sino que evoluciona de forma atractiva, cada vez descansa más en una sucesión de rebeliones y emancipaciones gracias a las cuales los escritores están logrando las condiciones de una literatura autónoma, pura, liberada del funcionalismo político.
Yo esta noche me siento como Urzidil, aquel amigo de Kafka que se declaró hinter-nacional, el que vive y existe detrás de las naciones. Amo a fondo, a mi propio país, pero también me reconozco perteneciente a una unidad más grande que cualquier dimensión nacional. Porque la identidad —puede comprobarse en El viaje vertical— es algo movible. En la unidad de la persona confluyen elementos varios, contradictorios, provisionales, fluctuantes. El individuo que se sabe múltiple —dice Claudio Magris— aprende así a sentirse huésped y no patrón de su propio mundo, de su propia identidad, un huésped a veces autorizado, a veces abusivo, pero ciertamente no más legitimo que los demás. Y sugiere Magris algo que me ha quedado tan grabado como el pájaro solitario del jardín de Caracas, sugiere algo en forma de pequeña terapia con respecto al racismo: «No estaría mal que se ensalzase una raza elegida y superior, destinada a dominar a los demás, con tal de que a todos —absolutamente a todos— se les negara pertenecer a la misma».
Vuelvo al tercer jardín de este discurso, vuelvo al jardín en la cumbre de la isla de Madeira, regreso al momento en que hago esa pregunta absurda sobre los movimientos independentistas y descubro que con ella, con la pregunta rara, me han llegado de pronto la trama y el personaje central de El descenso, mi futura novela. En El descenso, que acabará llamándose El viaje vertical, un nacionalista catalán de 77 años será expulsado de casa por su mujer, justo al día siguiente de haber celebrado las bodas de oro. El hombre abandonará su ciudad y emprenderá un viaje sin retorno, con descenso vertical y paulatino cambio de identidad que se inicia en Oporto, sigue en Lisboa, continúa en Madeira y acaba en el fondo del mar, en la Atlántida. Al fondo de lo desconocido, que decía Baudelaire, para encontrar lo nuevo.
Hago esa pregunta en el jardín de Madeira, hago esa pregunta absurda y descubro de golpe la trama y el personaje central de mi futura novela. Y yo continúo como si nada, sigo contemplando desde lo alto la belleza rotunda de la isla y me digo que viajaré lentamente hacia el trapecio sin red de la novela, muy lentamente, lucharé contra la máquina retórica del mundo actual, esa máquina que incita a la velocidad y al futuro y nos arrebata el presente, que es la única en el fondo vida verdadera en la que podemos realmente vivir y amar y, ver y gozar. Siempre he sido un viajero lento, siempre he creído saber que escribir significa resistirse a una carrera mortal, iba a escribir una carrera de escritor nacional. He sido siempre el viajero más lento, y todo me ha ido llegando en su momento, a veces tras azarosas deliberaciones de un jurado reunido en ultramar. Como escribe Victoria de Stefano en El lugar del escritor: «Hay azares fruto de deliberaciones misteriosas que se resuelven en nuestra ignorancia y a nuestro favor». Siempre he sabido que escribir significa detenerse, demorarse, retroceder, deshacer; escribir para escribir, no para haber escrito y publicado.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad de esta noche para hablarles como escritor con la voz de un individuo, de un pájaro solitario, con la voz de un hombre. No se ha cansado Xingjian de decir que un escritor no puede hablar como portavoz del pueblo o ser un himno o la voz de una clase social o de un movimiento artístico, porque en todos esos casos la literatura deja de ser literatura para convertirse en un simple instrumento de poder. Lo que dice Xingjian —gran admirador de Kafka, Pessoa y Beckett— es que un escritor solo se representa a sí mismo y su voz es obviamente débil, pero es precisamente esa voz personal, su voz de pájaro solitario, la que resulta más auténtica.
Pienso esta noche en la voz de un hombre solo llamado Kafka, que admiraba a Strindberg, del que decía: «Esa rabia suya, esas páginas obtenidas a puñetazos». Y pienso esta noche en tantas páginas de Beckett o de Pessoa, obtenidas con los puños y cruzadas por el acero del dolor. El hecho de que Pessoa, Kafka y Beckett —paradigmas perfectos del pájaro de Caracas— recurriesen al lenguaje no respondía a una voluntad, por parte de ellos, de reformar el mundo, pero, pese a ser conscientes de la insignificancia del individuo, dejaron su voz, pues tal es, en definitiva, el duende del lenguaje.
Lo he comentado ya en otro lugar. Precisamente Adorno, que no compartía en modo alguno con el inefable Sartre ciertas teorías sobre literatura y compromiso, admiraba a Kafka y Beckett en quienes, tras modificar su célebre idea de que no es posible la poesía después de Auschwitz, veía la única tendencia interesante por la que podía deslizarse la literatura de aquel momento, que para mí es este mismo momento en el que digo y leo esto. La cualidad que Adorno distinguía en el arte de Kafka y Beckett se llamaba autonomía. Sabía que en ellos hablaba la voz de un hombre, y que esa voz incluía la humanidad entera. Literatura autónoma y, como he dicho antes, liberada del funcionalismo político. Canto suave de un pájaro en la madrugada, pero que nadie piense que la debilidad de esa voz singular se quedaba en pura debilidad. Todo lo contrario. En su debilidad está su fuerza. Si algo tiene de extraordinario la literatura es que es un espacio de libertad tan grande que permite todo tipo de contradicciones. Por ejemplo: en un mismo párrafo se puede creer y no creer en Dios. Me vienen a la memoria los relatos de Singer, donde se dan la mano la epifanía de la fe y la de la nada más radical y no es posible saber si Singer es o no creyente.
En la debilidad de esas voces singulares está su fuerza. Y que nadie ahora piense que su literatura era pura, o sea idéntica al arte por el arte, al arte vacío. Las voces de estos autores nunca se desentendieron del rumbo del mundo, pero no se comportaron respecto a este como si quisieran aportarle respuestas. Lo suyo era un asfalto mojado por la lluvia, mirar cómo pasan los trenes y sentir el viento de sus voces no serviles.
Antes escribir era más fácil que ahora, no existía con tanta fuerza la reflexividad sobre el trabajo propio. «Quizá todo comenzó con Flaubert —dice W.G. Sebald—, y la manera como se maltrató él mismo escribiendo. Rousseau y Voltaire, en cambio, se lanzaron alegremente a escribir, a seguir adelante, a mejorar la sociedad, a ilustrar». Yo no siento la menor nostalgia de esos tiempos alegres. Encuentro un placer en seguir adelante sin las alegrías de Voltaire. Me divierte, además, amar a la tristeza. Cuando casi todo el mundo habla de tragedia y fracaso final de la literatura, yo hago proyectos. He llegado a imaginar una novela cuya estructura, cuyo esqueleto lo movería el ritmo de una rumba catalana cantada por un pájaro solitario en las Ramblas de Barcelona, y esa rumba sería extremadamente mestiza y acogería gran variedad de géneros. Puesto que la vida es un tejido continuo, la rumbosa novela podría estar construida como un tapiz que se dispararía en muchas direcciones mezclando todo tipo de géneros literarios.

«¿Regresará Dios cuando su creación esté destruida?», se pregunta Elías Canetti. No lo sé, pero soy tan optimista que creo que habrá escritores para contarlo. Hablando precisamente de Canetti, me acuerdo de un texto suyo, La profesión de escritor, en el que cuenta el estupor que le produjo la lectura de una nota suelta de un escritor anónimo, la nota llevaba la fecha del 23 de agosto de 1939, es decir, una semana antes del estallido de la segunda Guerra Mundial, y el texto decía: «Ya no hay nada que hacer. Pero si de verdad fuera escritor, debería poder impedir la guerra».
Canetti se dijo todo esto, pero durante días no paró de darle vueltas a aquella nota del escritor anónimo, de aquel pájaro solitario. Hasta que de pronto se dio cuenta de que el autor de aquella nota suelta tenía una profunda conciencia de las palabras, y entonces pasó Canetti de la indignación a la admiración. Se dio cuenta de que mientras haya gente —y hay, desde luego, más de uno— que asuma esa responsabilidad por las palabras y la sienta con la máxima intensidad al reconocer un fracaso total, tendremos derecho a conservar una palabra —la palabra escritor— que ha designado siempre a los autores de las obras esenciales de la humanidad, esas obras sin las cuales no tendríamos conciencia de lo que realmente constituye dicha humanidad.
El orgullo del escritor de hoy tiene que consistir en enfrentarse a los emisarios de la nada —cada vez más numerosos en literatura— y combatirlos a muerte para no dejar a la humanidad precisamente en manos de la muerte. En definitiva: que a un escritor le podamos llamar escritor. Porque digan lo que digan, la escritura puede salvar al hombre. Hasta en lo imposible.

 Insignificante recolha de versos da Senhora Emily Dickinson
Insignificante recolha de versos da Senhora Emily Dickinson





 queria
queria

 É uma mulher pobre da Nigéria, sem educação formal, escrevem. Divorciou-se. Dois anos depois teve este bebé. Não é uma criança: é a prova do seu crime. Adultério. Punido pela sharia islâmica. E a sharia é a lei oficial de 12 estados da Nigéria. Sucede além disso que a pena prevista para este crime é a lapidação. O pai desta criança, negou em tribunal. Foi absolvido.
É uma mulher pobre da Nigéria, sem educação formal, escrevem. Divorciou-se. Dois anos depois teve este bebé. Não é uma criança: é a prova do seu crime. Adultério. Punido pela sharia islâmica. E a sharia é a lei oficial de 12 estados da Nigéria. Sucede além disso que a pena prevista para este crime é a lapidação. O pai desta criança, negou em tribunal. Foi absolvido.
 um dos
um dos 


 Foi aluno de Ammonius Sakkás dois anos;
Foi aluno de Ammonius Sakkás dois anos;
 Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima?
Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima?
 Esta mulher chama-se Gulderen Baran. Tem os braços assim porque a penduraram, repetidamente, esticando-lhe os plexos braqueais até à paralisia. Tinha 22 anos em 1995 quando isto sucedeu. Passou-se isto na sede da polícia anti terrorismo, em Istambul. Gulderen foi despida, pendurada, vendada, impedida de dormir, regada com jactos de água, molestada sexualmente. O julgamento dos cinco polícias acusados por Gulderen das sevícias arrastou-se e foi suspenso em Março de 2002. Os advogados das mulheres agredidas sexualmente na Turquia são perseguidos pelas autoridades e, diz a Amnistia Internacional, pela comunicação social e pelos seus colegas de profissão.
Esta mulher chama-se Gulderen Baran. Tem os braços assim porque a penduraram, repetidamente, esticando-lhe os plexos braqueais até à paralisia. Tinha 22 anos em 1995 quando isto sucedeu. Passou-se isto na sede da polícia anti terrorismo, em Istambul. Gulderen foi despida, pendurada, vendada, impedida de dormir, regada com jactos de água, molestada sexualmente. O julgamento dos cinco polícias acusados por Gulderen das sevícias arrastou-se e foi suspenso em Março de 2002. Os advogados das mulheres agredidas sexualmente na Turquia são perseguidos pelas autoridades e, diz a Amnistia Internacional, pela comunicação social e pelos seus colegas de profissão.
 A shortlist de finalistas do Booker Prize não integra nem Martin Amis (Yellow Dog fora seleccionado) nem J.M.Coetzee. Dia 14 de Outubro saber-se-á o vencedor. Com J.M. Coetzee de fora eu já estou desinteressado.
A shortlist de finalistas do Booker Prize não integra nem Martin Amis (Yellow Dog fora seleccionado) nem J.M.Coetzee. Dia 14 de Outubro saber-se-á o vencedor. Com J.M. Coetzee de fora eu já estou desinteressado.
 A Word that breathes distinctly
A Word that breathes distinctly
 O arrivista com ódio ao seu bloco de partida
O arrivista com ódio ao seu bloco de partida




 Leio o post da Sofia tão preocupada com o bom aspecto deste blog e a quem o html traíu. Aprecio o ênfase com que ela disse "nós, em consciência, nunca apagaremos nenhum link". E entendo esta determinação em nunca apagar um link como uma homenagem. A Sofia nunca recuperou do dia em que uma bavaroise apagou a Natureza do Mal, inteligentemente, dos seus links.
Leio o post da Sofia tão preocupada com o bom aspecto deste blog e a quem o html traíu. Aprecio o ênfase com que ela disse "nós, em consciência, nunca apagaremos nenhum link". E entendo esta determinação em nunca apagar um link como uma homenagem. A Sofia nunca recuperou do dia em que uma bavaroise apagou a Natureza do Mal, inteligentemente, dos seus links.
 Bye Bye Lenin como alguns já disseram. É um filme alemão. De Berlin, a mais fascinante cidade da velha Europa. Como New York e Paris, Berlin carrega as imagens com que pensamos e sentimos o nosso tempo de ocidentais. Berlin onde Rosa Luxemburgo foi assassinada, Berlin da ascensão do nazismo e do III Reich, Berlin da batalha final da 2ª guerra mundial, cuja violência só recentemente conhecemos (veja-se o incrível e tão pouco comentado livro de Anthony Beever que a Bertrand traduziu). Berlin da DDR e do muro. A pujante Berlin de hoje, excessiva e opulenta.
Bye Bye Lenin como alguns já disseram. É um filme alemão. De Berlin, a mais fascinante cidade da velha Europa. Como New York e Paris, Berlin carrega as imagens com que pensamos e sentimos o nosso tempo de ocidentais. Berlin onde Rosa Luxemburgo foi assassinada, Berlin da ascensão do nazismo e do III Reich, Berlin da batalha final da 2ª guerra mundial, cuja violência só recentemente conhecemos (veja-se o incrível e tão pouco comentado livro de Anthony Beever que a Bertrand traduziu). Berlin da DDR e do muro. A pujante Berlin de hoje, excessiva e opulenta.



 La verdad es que nunca pensé que saldría de aquí tan anciano y tan peligroso, convertido en un rencoroso que se acaba de alistar en una banda de viejos imaginativos,de monstruos despiertos, aunque quasi todos ya con tos, casi todos encorvados, casi todos toxicómanos, casi todos solteros, casi todos sin hijos, casi todos en sanatorios raros, casi todos ciegos, casi todos imitadores y farsantes; todos, absolutamente todos, engañados.
La verdad es que nunca pensé que saldría de aquí tan anciano y tan peligroso, convertido en un rencoroso que se acaba de alistar en una banda de viejos imaginativos,de monstruos despiertos, aunque quasi todos ya con tos, casi todos encorvados, casi todos toxicómanos, casi todos solteros, casi todos sin hijos, casi todos en sanatorios raros, casi todos ciegos, casi todos imitadores y farsantes; todos, absolutamente todos, engañados.